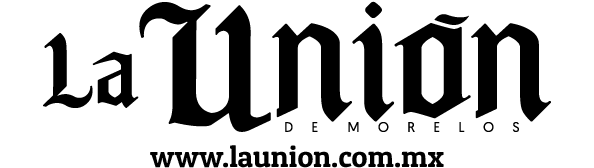La reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Senado el pasado 1 de octubre, representa uno de los retrocesos más preocupantes en materia de derechos humanos y control judicial de los últimos años. Aunque el discurso oficial insiste en que se trata de una modernización destinada a evitar abusos en el uso del amparo, la realidad es que el nuevo marco legal parece diseñado para blindar al Estado y no para proteger a los ciudadanos.
El cambio no sólo es técnico: implica una modificación profunda en la relación entre el poder y el derecho, donde el interés gubernamental se impone sobre las garantías individuales.
Uno de los aspectos más alarmantes es el transitorio que permite aplicar la reforma a juicios en curso, una disposición abiertamente regresiva y contraria al principio constitucional de irretroactividad. Este detalle, aparentemente administrativo, tiene un efecto devastador: vulnera la seguridad jurídica de miles de personas que confiaron en un marco legal determinado para defender sus derechos. En la práctica, quienes ya habían promovido un amparo podrían ver debilitadas sus posibilidades de obtener justicia, sometidos a reglas nuevas que nunca aceptaron.
La reforma también endurece los requisitos para conceder suspensiones provisionales, lo que significa que un acto posiblemente inconstitucional puede seguir surtiendo efectos mientras se resuelve el fondo del juicio. Este cambio beneficia directamente al Estado y a sus instituciones, que ya no verán interrumpidas sus decisiones por la mera posibilidad de una violación de derechos. En los casos de prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, el impacto es brutal: se elimina la posibilidad de que la suspensión tenga efectos restitutorios, es decir, que una persona pueda recuperar su libertad de manera provisional mientras se revisa la legalidad de su encarcelamiento. Con ello, el amparo deja de ser un instrumento de protección para convertirse en un trámite casi decorativo.
Otro cambio silencioso pero igualmente grave es la nueva definición del interés legítimo. Ahora se exige demostrar un daño real, individual o colectivo, pero diferenciado, lo que limita severamente el acceso al amparo de comunidades, asociaciones civiles o colectivos afectados por políticas públicas. En otras palabras, si el perjuicio no puede individualizarse, el Estado ya no está obligado a responder. Este cambio golpea de lleno las luchas ambientales, de derechos humanos y de defensa del territorio, que muchas veces se sostienen precisamente en la idea de daño colectivo.
La paradoja de todo esto es política e ideológica. Un gobierno que se define como progresista y que afirma defender a los sectores más vulnerables está aprobando una reforma que reduce el margen de acción de la ciudadanía frente al poder. No se trata sólo de una contradicción moral, sino de un riesgo institucional: se erosiona la independencia judicial y se debilitan los contrapesos que permiten a la justicia frenar abusos del Ejecutivo o del Legislativo. El nuevo amparo —con la excusa de hacerlo más ágil y eficiente— pierde su esencia garantista y se transforma en una herramienta al servicio del sistema, no del individuo.
Los especialistas advierten que esta reforma no moderniza la justicia, sino que la domestica. Bajo la apariencia de una actualización técnica, se consagra un modelo de obediencia judicial al poder político. Lo que está en juego no es un detalle procesal, sino la posibilidad real de que un ciudadano pueda detener, mediante un juez, una arbitrariedad del Estado. El amparo fue durante décadas el último dique frente al abuso; ahora, con esta reforma, corre el riesgo de convertirse en una muralla, pero del lado equivocado: una muralla que protege al Estado de sus propios ciudadanos.
En tiempos donde la justicia se reclama cada vez más cercana al pueblo, el mensaje que deja esta reforma es exactamente el contrario. Se legisla para cerrar puertas, no para abrirlas; para garantizar la impunidad del poder, no la protección del ciudadano. Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es sólo el derecho de amparo, sino la idea misma de justicia.
Ahora bien, no habría tanta preocupación si supiéramos que quienes van a aplicar esta y otras leyes son personas doctas en la materia que se regirán por los principios del derecho y los tratados internacionales sobre derechos humanos. No es así.
El ridículo que hicieron algunos “jueces del bienestar” al acudir el domingo al evento multitudinario en el zócalo de la ciudad de México con motivo del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, es una muestra clara de que no serán juzgadores imparciales sino al servicio del Gobierno emergido del partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Un sujeto de nombre Edgar Meza Mendoza se puso un sombrero, una playera guinda con la leyenda “presidenta, presidenta” y la efigie de Claudia Sheinbaum, e hizo un video en el que presume cómo ha estado resolviendo “a favor del pueblo”.
Alguien debe decirle que la función de un juez no es quedar bien con el pueblo, sino aplicar la constitución y las leyes que de ella emanen.
HASTA MAÑANA.