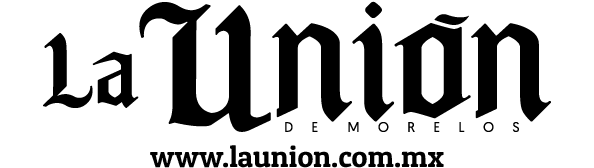Hablar de educación es, en teoría, hablar de esperanza, de ser el medio para humanizar, como lo postuló Juan Delval. La escuela es ese espacio donde sembramos la ilusión de un futuro distinto, donde repetimos con convicción que ahí se forjan ciudadanos responsables, críticos, libres. No obstante, lo acontecido en Morelos nos hace enfrentarnos a una paradoja dolorosa: es precisamente en las instituciones encargadas de educar o de dirigir las políticas educativas, donde la corrupción parece haberse instalado con mayor comodidad.
El caso del IEBEM y de la Normal de Cuautla es más que un episodio administrativo. Es un espejo incómodo que no es novedoso. Mientras en los discursos se promete transparencia, meritocracia y calidad, en los pasillos se murmura de plazas vendidas, favores a cambio de cargos, recursos desviados, compadrazgos, nepotismo y jóvenes que ingresan no por talento ni vocación, sino por relaciones y dinero. ¿Qué le decimos entonces al estudiante que escucha en el aula que “la educación transforma sociedades”? ¿Que acaso es una falacia lo que dijo Nelson Mandela respecto a que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo?
La corrupción en la educación tiene un efecto doblemente corrosivo. No solo roba recursos, sino que también destruye la confianza en el ideal mismo de escuela. Si el lugar donde deberían enseñarnos a vivir con ética se convierte en escenario de vicios, ¿qué mensaje enviamos a las nuevas generaciones? Es como querer enseñar honestidad con un libro lleno de tachaduras.
En esta lógica, aquí radica la triste paradoja: buscamos en la educación la llave para construir un país y un estado distintos, pero se ha permitido que en ella germine lo peor de las viejas prácticas al mantener personajes que reproducen acciones que fracturan el espíritu de la educación. La Normal de Cuautla debería ser un semillero de maestros comprometidos con el pueblo, y el IEBEM un garante de justicia educativa, así como una institución transparente tanto para los docentes de antaño como los de nuevo ingreso. Pero cuando ambos son señalados por corrupción, la palabra “transformación” se convierte en una ironía.
En este sentido saltan los siguientes cuestionamientos: ¿Podemos seguir tolerando que el aula conviva con la trampa? ¿Qué futuro se construye cuando la primera lección que recibe un joven maestro es que la corrupción es el camino más corto al éxito? Y en esa vertiente, pareciera que la respuesta inmediata sería que no puedes lograr tus sueños si no es con la pequeña “ayudadita” de un padrino o un buen conocido. Se da la impresión, como en tiempos de López Portillo, que en vez de “la solución somos todos”, es “la corrupción somos todos”, y nos negamos a esto último.
La sociedad morelense tiene que hacerse esas preguntas con seriedad, porque si la educación se pudre, no hay vacuna social posible. La corrupción en las escuelas no es un escándalo más, es el colapso silencioso de la última esperanza.
La tarea es recuperar el sentido ético de la educación, eso que nos planteó Immanuel Kant con el imperativo categórico: la buena voluntad, donde la ley moral sea la máxima de nuestro actuar. No basta con destituir funcionarios ni con abrir investigaciones que se archivan al poco tiempo: es imperante devolverle a las normales, a las primarias, a las secundarias, a los institutos, su dignidad perdida. Hacer de la transparencia una materia obligatoria, no en el papel, sino en la práctica. Hoy más que nunca, si hablamos de una cuarta transformación, también implica a la sociedad, como ciudadanos, y no solo los actores gubernamentales y autoridades educativas son los que deben cambiar.
Decía Paulo Freire que la educación es un acto de amor y, por lo tanto, un acto de valor. Hoy, Morelos necesita de ese valor para limpiar la casa educativa, que es la casa de todos los mexicanos, porque si no sanamos las aulas, ¿dónde encontraremos el lugar para soñar con un futuro mejor? Hay que tener siempre presente que la educación es para liberar, es el puente para humanizar.
Facebook: Juan Carlos Jaimes
X: @jcarlosjaimes