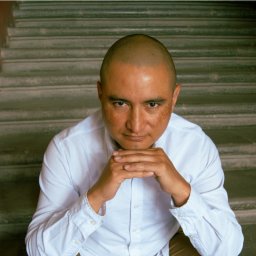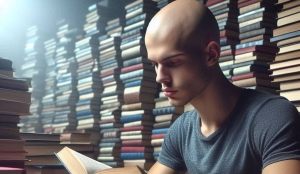Comencé como un lector salvaje, por ahí de mis 16 años. Buscaba algo para identificarme. Encontré poesía e historias que me calmaban y me hacían soñar, como los patéticos versos de Antonio Plaza, la autobiografía de Pablo Neruda, o La vida es sueño de Calderón de la Barca.
En los libros buscaba un reflejo, sabiduría, conocimiento y diversión, desde la libertad de elección y el deseo de profundidad. Las lecturas de la prepa resultaron una buena exploración, pero no representaron un reto ni algo fuera de serie; prefería las clases de matemáticas y física.
Por el profe Leandro Vique (hoy director del IEBEM) escuché del mundo de la Grecia clásica y las amplias posibilidades de ideas que representaban; busqué los Diálogos de Platón, que leía en la Biblioteca Miguel Salinas en el centro de Cuernavaca; sus conceptos sobre el amor y la amistad me marcaron.
Al entrar a la carrera comenzó lo bueno. Yo era un lector poco instruido, en especial si me comparaba con mis colegas. No era un bruto, pero sí alguien con mucho por leer. De las clases leía todo y más, pero no bastaba, pues un programa escolar siempre será formativo y eso quiere decir a la vez que es limitante (dixit Illich).
No quería una vida desescolarizada, sino dos vidas, una para formarme y otra para leer lo que fuera (otra para escribir, otra para publicar…). Acudía a la biblioteca de la UAEM en busca de los clásicos para mis tareas, pero iba a la biblioteca de la Alameda para recrearme en la poesía universal y en textos de lo más diversos, que leía sin orden, dejándome llevar por los estantes del 600 y agarrando lo que llamara mi atención.
Llegué a las librerías de viejo y eso fue mi perdición. Conocí y compré libros de lo más random y los fui acumulando. Leía lo mismo poesía joven, que novelas góticas, a Duras que a De Quincey, a Poe que a Rivera Garza. No tuve un plan de lecturas calculado ni meticuloso, leía lo que caía en mis manos y me agradaba.
Además, nunca he leído (ni estudiado) por obligación; por ejemplo, solo le doy 50 páginas a un libro para convencerme, si no, lo dejo. Me deleita leer, por lo que me hace sentir y pensar, por los sitios a los que me lleva, por la imaginación que me despierta.
La crítica que he recibido ha sido, sobre todo, era que yo como un hombre culto (o si deseaba serlo) debía (ojo en el deber) leer solo a los clásicos y a las plumas más encumbradas: premios Nobel, los rusos, Kawabata y dos más. Triste consejo, pues siempre he buscado en los libros fantasía y realidad al unísono, no la petulancia de saber ni la banalidad de presumir.
Según mis ocasionales maestros de bares o cafetines, leer a mis contemporáneos y obras secundarias era perder el tiempo y explorar nuevas aventuras algo innecesario: yo debía leer cosas útiles y completamente confirmadas como algo puro. ¿Has escuchado algo así? Para mí esa visión es absurda y limitada, en especial porque niega el posible diálogo entre la diversidad, algo de lo que más me gusta como lector y persona.
¿Debería haber solo una forma de leer? No. Acaso es franco leer solo obras clásicas si y solo si lees poco, o tienes límites de comprensión o de tiempo, o si sabes que tu vida será corta y aburrida. Quién sabe.
Confío (incluso después de terminar un doctorado en literatura) en la libertad de leer, una elección que me ha llevado a conocer a autores y lecturas deliciosas, historias cautivantes e ideas sublimes. Sigo leyendo a Plaza, pero no desprecio a mis colegas ni a los clásicos. Ojo, no es que todo me guste, pero sí aprendo de casi todo y eso me agrada.
En general, no leo solo por trabajo o estudio, sino por pasión: la pasión de dialogar y pensar. Con los años he enseñado que leer es un acto de libertad, amor, rebeldía, crítica, resistencia, ejemplo, gracia y compasión. Querido lector, tú lee lo que se te dé la gana y no hagas caso a críticas malsanas. Gracias.
#danielzetinaescritor #unescritorenproblemas #lectorenlibertad