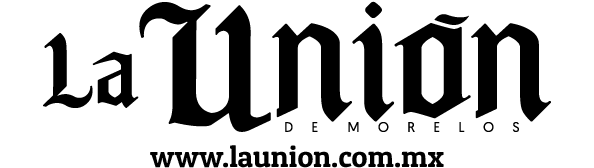A lo largo de casi un siglo, la historia política de México ha estado marcada por la sombra de un solo partido que, querámoslo o no, definió las reglas del juego: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante 97 años, este ente político moldeó la vida pública, controló los ritmos de la democracia y estableció un sistema donde solo unos pocos podían entrar, decidir, gobernar y perpetuarse en el poder. Hablar del sistema político mexicano era hablar del PRI; hablar del PRI era hablar del sistema. Y hablar de su caída es, en realidad, narrar el derrumbe de una época completa.
¿Qué fue lo que ocasionó que un régimen tan consolidado se desmoronara? No fue un golpe externo, no fue una revolución inesperada ni una conspiración silenciosa: fueron sus propios errores. El mal actuar de quienes lo dirigieron, los escándalos de corrupción, la impunidad descarada y la desconexión con la sociedad terminaron por minar la legitimidad de un proyecto que parecía eterno. El PRI se devoró a sí mismo, consumido por la ambición de sus propios cuadros.
Pero la política mexicana nunca muere; se transforma. En el presente, el eco de ese pasado resuena con fuerza. Hace poco, Diego Fernández de Cevallos lanzó una declaración que, más allá de la provocación, encierra una verdad incómoda: “El PRI es inmortal, están más fuertes que nunca, solo cambiaron su chamarrita tricolor”. La frase parece irónica, pero es un espejo de la paradoja en la que estamos atrapados. El PRI, aunque jurídicamente debilitado, vive en la médula del sistema político: no como siglas, sino como cultura, prácticas y formas de hacer política.
El comentario no debe leerse como una defensa, sino como un diagnóstico: el viejo régimen no murió, solo mutó. Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que en 2018 irrumpió como la gran fuerza transformadora, es en muchos sentidos la reencarnación del viejo sistema. Nació con narrativa distinta, con símbolos renovados y un lenguaje de ruptura, pero detrás de esa fachada carga el mismo ADN: el pragmatismo, la concentración de poder y el apetito insaciable por mantenerse en él.
En 2018, Morena conquistó la silla presidencial de la mano de Andrés Manuel López Obrador, su figura central y símbolo de la llamada “Cuarta Transformación”. Se presentaron como los redentores de la patria, los enemigos de los privilegios, los portadores de una nueva era de honestidad y austeridad. En 2024, con Claudia Sheinbaum Pardo, volvieron a consolidar ese triunfo y con ello confirmaron que ya no son una irrupción, sino el nuevo oficialismo. La pregunta que hoy flota es inevitable: ¿qué camino tomará Morena en los próximos años?
La paradoja es evidente: pareciera que están siguiendo el mismo sendero que llevó al PRI a su ocaso. Porque el problema nunca ha sido el nombre del partido, sino las personas que lo integran, la ambición que los corrompe, la incongruencia que se convierte en norma. Porfirio Muñoz Ledo, uno de los fundadores del propio Morena, dejó una frase lapidaria: “La mayor virtud de un político es la congruencia”. Sin embargo, basta con mirar a las principales figuras del movimiento para constatar que la incongruencia es hoy su principal eslogan.
Se predica austeridad, pero se vive como reyes. Se critica el privilegio, pero se disfruta con desmedida. El senador Gerardo Fernández Noroña declaró sin pudor: “Yo no tengo la obligación de ser austero”. El exsecretario de Gobernación, y hoy Senador de la Republica, con múltiples escándalos, Adán Augusto López Hernández, ha tenido ingresos no reportados de hasta 79 millones de pesos.
Tenemos también el caso de Andy López Beltrán, que por cierto no tolera que lo llamen “Andy”, pero cuya figura refleja inevitablemente lo que tanto se criticó en el pasado: ser el hijo de papi. Hijo de Andrés Manuel, actúa con la comodidad de quien no ha construido nada por mérito propio, pero lo hereda todo por sangre y apellido. Se mueve en la política con una legitimidad prestada, no por sus ideas ni por su trayectoria, sino porque lleva un apellido que abre puertas y lo coloca en espacios de influencia. Este fenómeno no es nuevo: lo vivimos con el PRI durante décadas, donde los hijos, sobrinos y compadres de la élite se apropiaron de la vida pública sin rendir cuentas. Morena, en su narrativa, prometió erradicar ese vicio, pero al final lo reproduce con una naturalidad alarmante. Es la misma lógica de cúpulas, de privilegios disfrazados, de favoritismos hereditarios que en su momento minaron al PRI y que hoy amenazan con corroer desde dentro al partido que alguna vez se presentó como el instrumento de la regeneración nacional.
En política, se dice que no hay sorpresas: hay sorprendidos. Y no sorprende que estos comportamientos se repitan, porque los políticos siempre se mueven hacia donde hay poder. Esa dinámica, tarde o temprano, desgasta, erosiona y destruye. Lo vimos con el partido que dio vida política a México durante casi un siglo; lo estamos viendo ahora en un partido que nació con el discurso de la pureza moral y el cambio profundo. Morena corre el riesgo de ser consumido por el mismo sistema que juró transformar.
Las luchas internas, la disputa por candidaturas, el “juego del poder por el poder” son síntomas de una enfermedad que ya conocemos. Se anuncia la crónica de un desenlace previsible: la caída por el mal actuar de sus propios miembros. Pero lo inquietante es el bucle histórico que parece imposible de romper. ¿Estamos condenados a repetir la misma historia bajo diferentes colores, nombres y eslóganes?
El futuro de Morena se escribe con la tinta del pasado. Y es aquí donde la paradoja se vuelve central: miramos hacia adelante, pero los espejos del ayer nos devuelven la misma imagen. La política mexicana parece atrapada en un círculo interminable donde los partidos ascienden prometiendo redención, se consolidan ejerciendo poder y terminan devorados por sus excesos. El PRI fue el partido del siglo XX; Morena amenaza con ser el partido del siglo XXI, pero no por su capacidad de transformar, sino por su capacidad de repetir.
No se trata de profecías ni de augurios mágicos, sino de lecciones históricas. Quien no conoce la historia, o peor aún, quien se niega a aceptarla, está condenado a repetirla. El futuro de Morena ya se deja entrever como un futuro pasado, una película que ya vimos, pero que insistimos en proyectar de nuevo. La incertidumbre radica en cuánto tiempo tomará el ciclo en cerrarse: ¿serán tres sexenios, cuatro, cinco? ¿O acaso la historia logrará un giro inesperado?
Mientras tanto, la ciudadanía observa entre la esperanza y el desencanto, entre la ilusión del cambio y la sospecha de la repetición. Porque en el fondo, la pregunta no es si Morena caerá, sino cuándo. Y cuando llegue ese momento, tal vez descubramos que no fue un accidente, ni un destino trágico, sino simplemente la consecuencia natural de un país que aún no aprende a escribir un capítulo distinto.
Al final, esta crónica del futuro pasado no es sobre Morena, ni siquiera sobre el PRI: es sobre México y su eterna incapacidad de romper con sus propios fantasmas.
Pedro J. Delgado
Universidad Autónoma del Estado de Morelos