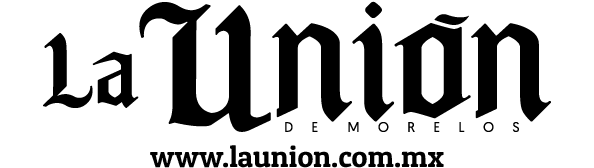A. Y MTRO. JORGE LUIS FLORES CASTREJÓN
Catedrático en la Escuela de Turismo y la FCAeI de la UAEM
En Morelos, el viento de noviembre no solo trae consigo el aroma del cempasúchil; también despierta la memoria. Cada pétalo, cada vela encendida y cada pan de muerto colocado con amor en las ofrendas, son un diálogo silencioso entre los vivos y los que ya partieron. En esta tierra, donde las montañas guardan historias y los pueblos respiran identidad, el Día de Muertos no es una fecha… es un encuentro.
Morelos: territorio de memoria y color
Recorrer los pueblos de Morelos durante estas fechas es asistir a una sinfonía de luz, aroma y devoción. En Ocotepec, por ejemplo, las familias abren las puertas de sus hogares para recibir a los visitantes que llegan a compartir pan, café y recuerdos frente a los altares levantados con esmero. En Tepoztlán, el ambiente místico se entrelaza con el sonido de las campanas y el incienso que perfuma el aire, mientras en Coatetelco y Miacatlán, las comunidades originarias rinden tributo a sus antepasados con cantos y danzas que conservan su raíz indígena.
Cada altar, con sus niveles y elementos, es una lección viva de identidad. El agua que se ofrece al alma cansada, el pan que simboliza el cuerpo y la generosidad, las velas que guían el camino, y el papel picado que representa el viento: todos son símbolos que enseñan que la muerte no rompe los lazos, solo los transforma. Y es ahí, donde la enseñanza se vuelve espiritual, donde la tradición se convierte en cátedra de vida.
Entre la fe y el sincretismo: el alma de la tradición
El Día de Muertos es el resultado de un sincretismo profundo: una fusión entre la cosmovisión indígena y la fe católica que nos fue legada. No hay contradicción, sino comunión. La cruz que corona el altar no niega al Mictlán, sino que lo abraza, reconociendo que la vida y la muerte son parte de un mismo camino. En Morelos, esta mezcla se siente en cada oración, en cada rosario recitado junto al altar, en cada lágrima que se convierte en sonrisa al recordar.
Desde mi fe, contemplo esta tradición como un acto de esperanza. Recordar no es quedarse en el pasado, es volver a darle sentido al presente. Es entender que nuestros seres queridos no se fueron del todo: siguen acompañándonos en la brisa que mueve las flores, en la luz que parpadea en las veladoras, en la voz que resuena cuando compartimos su historia.
Turismo con alma: el valor de preservar lo nuestro
Desde la mirada del turismo, el Día de Muertos representa uno de los patrimonios culturales más significativos de México. Pero más allá del atractivo visual o económico, está el turismo con sentido: aquel que respeta, aprende y comparte. En Morelos, promover estas celebraciones es también cuidar de sus comunidades, valorar el trabajo de los artesanos que crean las ofrendas, de los panaderos que moldean el pan de muerto, de los floricultores que tiñen de naranja los campos de cempasúchil.
El reto está en no convertir la tradición en espectáculo, sino en experiencia auténtica. El visitante debe sentirse parte, no espectador. Por eso, quienes trabajamos en el ámbito educativo y turístico tenemos la responsabilidad de formar visitantes conscientes, que comprendan que cada altar no es una simple decoración, sino una historia familiar que merece respeto.
La educación como guardiana de la tradición
La cultura no se hereda por decreto; se transmite con el ejemplo, desde casa, desde las aulas, desde los espacios donde se forma el alma antes que el intelecto. En este sentido, nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) juega un papel esencial. Cada año, sus preparatorias, facultades e institutos se llenan de vida con las ofrendas que los estudiantes y docentes elaboran. Es una manera hermosa de enseñar que la educación integral también se nutre de lo cultural, de lo simbólico, de lo que nos hace pueblo.
Ver a los jóvenes participar en estas actividades es constatar que la tradición sigue viva. Que no se ha perdido, sino que se transforma, se adapta, se reinventa. En cada altar universitario hay más que flores: hay amor por la historia, respeto por la fe y orgullo por las raíces.
Mi alma mater: un aula de tradición encendida
Primero recorrí el campus, los pasillos de mi Universidad Autónoma del Estado de Morelos y volví a encontrarme con la esencia de esa enseñanza. Los altares levantados por estudiantes y docentes eran verdaderos poemas visuales: caminos de cempasúchil que guiaban no solo a las almas, sino también a la reflexión.
Detuve mis pasos frente a una ofrenda y comprendí que en cada flor había gratitud, en cada vela un propósito, en cada fotografía una lección que trascendía el tiempo, la de un maestro recordado, un compañero ausente, un ser querido que dejó huellas profundas. Caminé entre los colores y los aromas y supe que en la UAEM esta tradición no se repite… se renueva.
Porque aquí, la educación no solo forma profesionistas con almas sensibles: forma guardianes de la memoria y sembradores de identidad.
Y mientras observaba a jóvenes, maestros y trabajadores universitarios unir sus manos y su creatividad, entendí que el verdadero valor del conocimiento está en el alma que lo sostiene. En cada altar hay una clase sobre empatía, historia y amor; en cada flor, un recordatorio de que la cultura también educa, y que la fe, la tradición y el aprendizaje son raíces de un mismo árbol: el que da sombra a nuestra identidad.
Ese día la UAEM me recordó que la educación también se teje con raíces, con símbolos y con comunidad. Porque entre todos, en ese recorrido, convertimos el conocimiento en homenaje y la enseñanza en gratitud.
El Día de Muertos: una escuela del alma
Después caminé por las empedradas calles de Tepoztlán cuando el cielo aún era un manto gris; las campanas rompían la madrugada y los altares en las casas comenzaban a encenderse. En el panteón, las familias perfumaban el aire con copal; entre risas y lágrimas compartían el pan de muerto mientras una pequeña banda afinaba su marcha.
Allí comprendí que el Día de Muertos es escuela: enseña a recordar, a reír en medio del recuerdo y a celebrar que la comunidad -generación tras generación- sigue narrando su historia con flores y velas.
Cada aroma, cada luz, cada canto me recordaba que la memoria es también una forma de amor, y que quienes partieron habitan en nosotros cuando evocamos su nombre. El alma de México late en esas madrugadas de noviembre, cuando la tierra se ilumina y los vivos dialogan con los ausentes, sabiendo que el amor —como la tradición— nunca muere.
Epílogo de la memoria: la eternidad del recuerdo
El Día de Muertos no es un ritual del pasado, es una lección permanente sobre lo que somos. En cada familia que coloca una ofrenda, en cada niño que pregunta quién fue el que aparece en la foto, se mantiene viva la chispa de la memoria. En un mundo que a veces olvida con rapidez, esta tradición nos enseña a detenernos, a mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza.
Y es que, cuando cae la noche del 2 de noviembre, y los panteones se iluminan con miles de velas, uno comprende que los muertos no se han ido del todo. Están ahí, caminando entre nosotros, sonriendo al ver que su recuerdo florece cada año, como el cempasúchil que nunca deja de renacer.
“Cuando la tinta de la pluma… se vuelve ofrenda”.