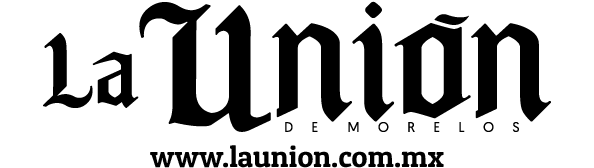En una conversación con mi hermano, quien es un empresario exitoso, comentamos sobre la urgencia de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Su respuesta fue inmediata y sin rodeos: es imposible, no hay dinero. Punto. Ante tan contundente argumento, cometí un pequeño acto de irreverencia y le pregunté a ChatGPT qué pensaba al respecto. La respuesta fue desconcertantemente simple: habría que pensar fuera de la caja. En términos más campiranos, habría que salirse del huacal.
La primera idea que surgió fue tan elemental que casi da pena no haberla pensado antes: si el gran problema está en que usamos maíz, soya y alfalfa para producir carne, leche y huevos, tal vez el problema no sea la falta de alimentos, sino la manera en que los producimos. Hoy insistimos en alimentar animales con granos que también necesitamos comer los humanos, gastando agua, tierra fértil y capital como si fueran ilimitados y como si nos sobrara dinero para importar los granos que no producimos.
Veamos la ganadería. Durante décadas se nos ha dicho que producir leche exige vacas “finas” alimentadas con maíz y alfalfa. No hay plan B. Sin embargo, ya en 1966, el científico finlandés Arturi I. Virtanen mostró que las vacas podían mantenerse productivas con una dieta basada en celulosa, urea y minerales, sin un solo gramo de grano. La idea fue vista como excentricidad académica, pero el tiempo le dio la razón: con metas razonables, los rumiantes pueden vivir —y producir— sin competir directamente con nuestra alimentación.
Esto cambia el mapa. La ganadería deja de ser rehén del maíz y empieza a mirar hacia territorios que siempre hemos considerado marginales. México tiene millones de hectáreas de zonas áridas donde crecen magueyes, nopales y mezquites, plantas que piden poca agua y mucha paciencia, justo lo contrario del modelo agrícola dominante. Además de que la necesidad de importar maíz seguirá siendo de casi el 50% para el 2026.
Un ejemplo poco conocido pero revelador es el sistema Zamarripa, en San Luis de la Paz, Guanajuato. Ahí se sembraron magueyes y pastos en laderas pedregosas y erosionadas, logrando una carga ganadera varias veces mayor a la habitual. No hubo grandes presas, ni riego tecnificado, ni créditos millonarios. Solo la osadía de no hacer lo mismo de siempre.
A corto plazo, la molienda y fermentación de las pencas residuales del maguey tequilero permitiría alimentar decenas de miles de vacas lecheras sin sembrar una sola hectárea adicional de maíz. Con rendimientos moderados, eso significaría cientos de millones de litros de leche que hoy no existen, no por falta de recursos, sino por exceso de ideas fijas.
Conviene recordar que durante siglos, los habitantes del norte de México comieron maguey cuando no había otra cosa. Sabemos además que, al cocinarse, los fructanos del maguey se transforman en fructosa, perfectamente utilizable por aves, cerdos y humanos. Nadie ha prohibido usar la pasta de pencas de maguey como alimento animal. Simplemente nunca se nos ocurrió, quizá porque estábamos demasiado ocupados produciendo tequila y la biotecnología a veces no está tan presente en nuestras vidas.
Tal vez la autosuficiencia alimentaria no sea un problema de dinero, sino de imaginación y ciencia. O, dicho de otro modo, quizá no falte capital: lo que nos ha faltado es creatividad e inversión en el desarrollo de tecnología. Ahí dejo esta provocación para su discusión pública.